
por IAN MORSE
Cuando la mayoría de la gente piensa en las selvas tropicales, evoca imágenes del Amazonas, el Congo y el sudeste asiático: vastas extensiones verdes de bosques densos, llenos de humedad y ricos en vida tropical. Pero, de hecho, hay una enorme selva tropical en América del Norte, poco anunciada y subestimada: la extensa región boscosa que se extiende unas 2500 kilómetros a lo largo de la costa del Pacífico, desde el norte de San Francisco hasta la isla Kodiak, Alaska.
Parte del problema, según los periodistas de Oregón Paul Koberstein y Jessica Applegate, es que la zona no tiene un nombre popular. Como resultado, no estamos viendo el bosque por los árboles, y los formuladores de políticas y científicos estadounidenses y canadienses están desaprovechando una valiosa oportunidad de reunir recursos en su patio trasero para alcanzar objetivos más amplios sobre el cambio climático y mejorar la conservación.
Darle a la selva del Pacífico “un nombre inspirador podría elevar significativamente su perfil, un primer paso necesario para otorgarle el reconocimiento internacional que merece como uno de los sumideros de carbono más importantes del mundo, junto con el Amazonas”, argumentan los autores en in Canopy of Titans: The Life and Times of the Great North American Temperate Rainforest.
“En varias ocasiones”, señalan, “la gente ha llamado a la selva tropical templada Nación Salmón, las Selvas Tropicales del Hogar, la selva templada costera del Pacífico Noreste, la selva templada costera del Pacífico, la Selva Tropical del Pacífico, la Selva Tropical de la Costa Cascadiana o el Área Cultural de la Costa Noroeste. Ninguno de los nombres trascendió”.
El nombre en el que finalmente aterrizan Koberstein y Applegate –el bosque lluvioso templado costero del Pacífico– es uno utilizado por un pequeño grupo de científicos forestales, y si bien puede carecer del poder asociativo del Amazonas, refleja con precisión el estatus de la región como un ecosistema unificado digno de la misma atención que reciben los bosques tropicales en el esfuerzo global para mitigar el cambio climático.
Con sus enormes extensiones de árboles altos y grandes niveles de lluvia, los bosques tropicales albergan algunos de los ecosistemas más diversos del mundo y respiran grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera mientras producen oxígeno a través de la fotosíntesis. Por eso se les ha llamado los pulmones de la Tierra. La selva tropical de la costa del Pacífico en su conjunto almacena más carbono por unidad de área que cualquier otro bosque del mundo, y representa más de un tercio de las selvas tropicales templadas que quedan en todo el mundo, escriben los autores.
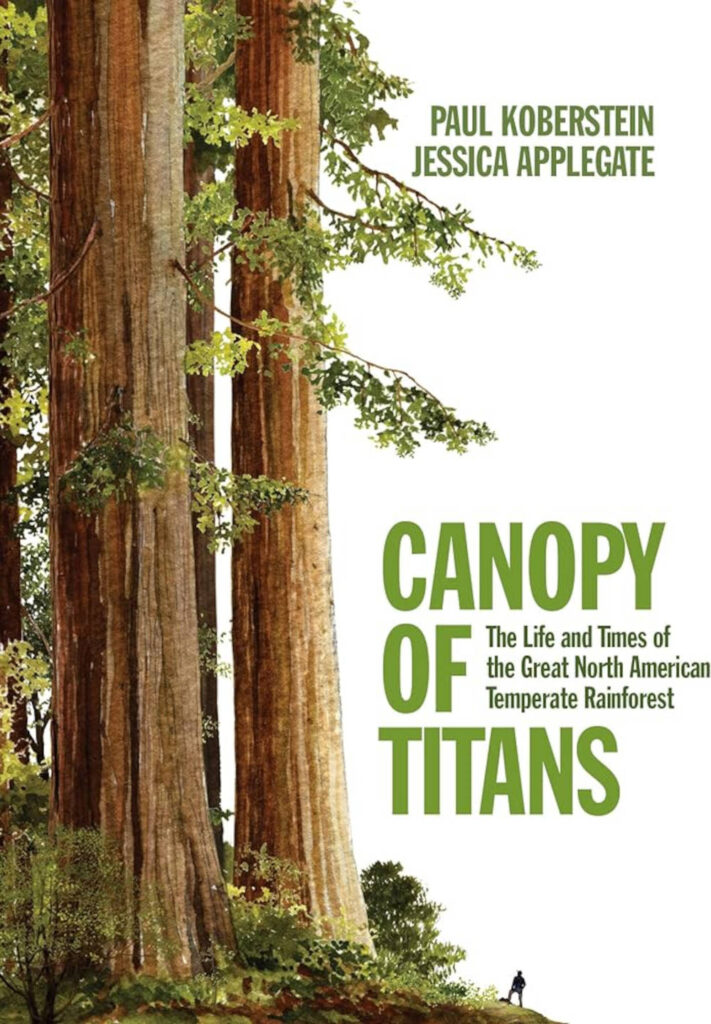
Basándose en investigaciones y entrevistas con más de cien científicos y otros expertos, Koberstein y Applegate, que dirigen el medio ambientalista Cascadia Times, argumentan de manera convincente que la región merece un perfil elevado y que la tala y la contaminación están amenazando la capacidad de la selva para estabilizarse debido al aumento de los gases de efecto invernadero. Y sostienen que la solución para evitar una mayor degradación no es plantar más árboles (o “máquinas de captura de carbono”), sino proteger a los más antiguos y evitar la tala insostenible.
Para reforzar su argumento, los autores viajan a lo largo de la región costera del Pacífico, construyendo un retrato detallado del bosque y sus partes constituyentes, su valor ambiental y las diversas amenazas que enfrenta. Hay relatos vívidos de las secuoyas de California, los humedales de Oregón, los colosales abetos Douglas de Washington, los corredores de salmón de Columbia Británica y el bosque tropical Great Bear de Canadá, que linda con el bosque nacional Tongass de Alaska. Nos enteramos, por ejemplo, de que la selva tropical del Pacífico alberga tres de las siete especies de árboles del mundo que crecen más de 90 metros de altura y que las raíces de una de ellas, la secuoya costera, sólo pueden alcanzar los tres metros de profundidad, mientras que sus primeras ramas pueden estar a 75 metros por encima de ellas.
En el camino, los autores muestran cómo la selva tropical del Pacífico ha sido profundamente alterada por la tala rasa y la contaminación. Desde que los europeos comenzaron a colonizar la costa del Pacífico en el siglo XIX, escriben, entre el 70 y el 80 por ciento de los bosques antiguos de la región fueron talados. En el norte de California y el sur de Oregón, los bosques antiguos de secuoyas se han reducido a sólo el 4 por ciento de su territorio original.
Los esfuerzos globales para plantar árboles, como la Gran Muralla Verde en la región africana del Sahal y Plant-for-the-Planet, cuyo objetivo es plantar un billón de árboles en todo el mundo, no cumplieron sus objetivos, e incluso los árboles que ya se plantaron pueden no haber sobrevivido. En lugar de plantar, los autores dicen que necesitamos políticas que preserven activamente los bosques antiguos (aquellos con árboles de 175 años o más) porque atrapan mucho más carbono que los bosques más jóvenes, incluso aquellos que tienen décadas de antigüedad.
Cada hectárea en Grove of Titans, un parche de secuoyas en el Parque Estatal Jedediah Smith de California, almacena seis veces más carbono que la misma área en el Amazonas, escriben Koberstein y Applegate. Un árbol antiguo como el Queets Fir, un abeto Douglas de 67 metros de altura en el Parque Nacional Olympic, puede secuestrar tanto carbono en un año como un árbol de tamaño mediano captura durante toda su vida, según un estudio del USGS. Los autores utilizan evidencia como esta para promover la idea de que proteger los bosques antiguos es mejor para el clima que plantar árboles nuevos.
Sorprendentemente, en el sudeste de Alaska, hasta el 70 por ciento de los árboles talados se pudren debido a imperfecciones que no se venden bien en el mercado maderero, escriben los autores. Pero una vez que se tala un árbol, el material orgánico comienza a descomponerse, liberando el carbono del árbol a la atmósfera. En muchas regiones, las empresas madereras reemplazan los árboles talados con granjas de árboles, que son árboles jóvenes plantados densamente en hileras. Si bien las empresas los llaman bosques, los científicos entrevistados por los autores dudan de que realmente puedan llamarse bosques: “Tienen más en común con los campos de maíz”, escriben, y secuestran sólo una cuadragésima parte de la cantidad de carbono que un bosque natural.
Koberstein y Applegate narran los esfuerzos tanto de las pequeñas como de las grandes empresas madereras, incluido Weyerhaeuser, el tercer maderero más grande del mundo y propietario de la mayor extensión de tierra privada en la Cordillera Costera de Oregón. También centran su atención en asociaciones industriales, como el Consejo Industrial y Forestal de Oregón, al que acusan de utilizar las mismas tácticas que las compañías tabacaleras y petroleras para difundir información errónea sobre los impactos de la deforestación.
Los autores afirman que existen métodos de tala que pueden garantizar que se secuestre carbono y al mismo tiempo se extraiga madera. La proforestación, por ejemplo, da prioridad a la protección de los bosques antiguos existentes y de los que pronto se convertirán en bosques antiguos, al tiempo que retrasa la extracción en los bosques más jóvenes.
El libro también explora la vida marina dentro de la selva costera. El salmón no sólo es alimento para osos, águilas y humanos, sino que también alimenta a orcas alejadas de la costa, y los nutrientes que aportan tierra adentro suministran a los árboles nitrógeno vital. Un estudio sugirió que los árboles crecen tres veces más rápido si están cerca de un arroyo de salmón.
El relato de Koberstein y Applegate se basa en extensas entrevistas con investigadores, activistas y personas que unen ambos mundos, así como en los registros públicos de las empresas. Los científicos ocupan un lugar destacado, como William Moomaw, profesor emérito de política ambiental en la Universidad de Tufts, quien acuñó el término proforestación. Escuchamos a la experta en estuarios Laura Brophy, quien ha ayudado a elevar el perfil de los humedales boscosos de Oregón, una especie de sumidero de carbono similar a los bosques de manglares tropicales.
También nos presentan a Carol Van Strum, quien ha luchado durante décadas para detener el uso de pesticidas y otros químicos tóxicos en los bosques. Y Terri Hansen, ciudadana de la tribu Winnebago de Nebraska, aporta un capítulo sobre la resiliencia de varias tribus para adaptarse al aumento del nivel del mar, preservar las prácticas tradicionales y preventivas de quema de bosques y buscar soluciones climáticas que incluyan créditos de carbono y la recolección de alimentos y medicinas de los bosques. (Hansen, quien informó sobre reuniones internacionales sobre el clima, los impactos climáticos en las comunidades indígenas y las soluciones comunitarias para reducir las emisiones, falleció poco antes de que se publicara el libro).
En este estudio de amplio alcance y profundamente documentado, Koberstein y Applegate logran desviar la atención hacia el norte, desde los trópicos hacia las selvas tropicales de Estados Unidos y Canadá. Al hacerlo, ponen de relieve las amenazas a los sumideros de carbono, a los funcionarios y empresas que ponen en riesgo a las comunidades y al clima, y al poder de los árboles que apenas estamos empezando a comprender. “Ahora sabemos que el mejor momento para plantar un árbol fue hace mil años”, concluyen. «Lo mejor que puedes hacer hoy es salvar un árbol».
Fuente: Undark/ Traducción: Mara Taylor