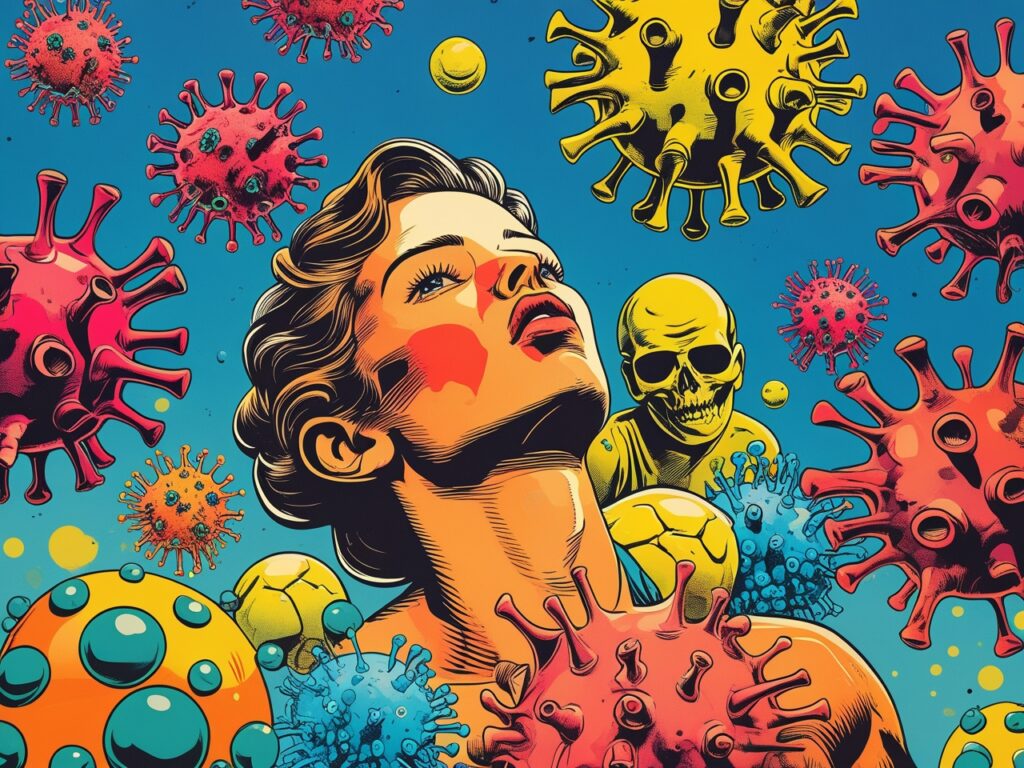
por LINA ZELDOVICH
En 1676, el comerciante de telas holandés Antonie van Leeuwenhoek acercó una lupa a una muestra de agua de lluvia y vio una gran cantidad de diminutas criaturas retorciéndose. Fue el primero en observar tales seres microscópicos y los llamó «animálculos», encontrándolos más tarde en agua dulce, agua de mar y agua de pozo. Mientras los observaba en acción, hizo dibujos y descripciones detalladas de sus movimientos. Algunos, escribió, parecían «pequeñísimas anguilas», otros «sacaban dos pequeños cuernos que se movían continuamente», mientras que otros hacían movimientos «como serpientes». Pronto, envió sus escritos a la Royal Society de Londres para compartir sus asombrosos descubrimientos con hombres eruditos.
Así comienza el estimulante libro de Thomas Levenson, So Very Small: How Humans Discovered the Microcosmos, Defeated Germs — and May Still Lose the War Against Infectious Disease (Tan pero tan pequeño: cómo los humanos descubrieron el microcosmos, derrotaron a los gérmenes y aún podrían perder la guerra contra las enfermedades infecciosas). Levenson, profesor de escritura científica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos guía a través de casi 350 años de investigación científica en el mundo microscópico, narrando el precario baile de los humanos con sus asesinos en masa: los microbios. Durante muchos siglos, ese baile a menudo terminaba con la victoria de los microbios. Pero con la aparición, a fines del siglo XIX, de la teoría de los gérmenes, que postula que las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos, los humanos pudieron crear medicinas modernas eficaces.
Oportunidades perdidas y la obstinación humana
En esa narrativa, Levenson señala numerosas oportunidades en las que científicos y médicos estropearon, perdieron o desecharon la identificación de los culpables de las enfermedades, a pesar de estar al tanto de las criaturas microscópicas con las que coexistían. Los dibujos de Van Leeuwenhoek, por ejemplo, eran lo suficientemente detallados como para que «los microbiólogos modernos puedan identificar los tipos de bacterias que vio, incluidas las familias de organismos que ahora se sabe que causan enfermedades», escribe Levenson. «Sin embargo, durante la mayor parte de los siguientes doscientos años, la noción de que tales criaturas pudieran tener algo que ver con el sufrimiento humano fue pasada por alto, descartada como especulación, ocasionalmente considerada tímidamente, y rechazada hasta mediados del siglo XIX. ¿Por qué fue tan difícil ver que las bacterias juegan un papel en la enfermedad?».
Podría decirse que es difícil identificar las fuentes de contagio sin equipo moderno, especialmente porque las diferentes infecciones se propagan de distintas maneras. El sarampión puede transmitirse por el aire, la viruela se propaga por contacto cercano, el cólera viaja a través de agua o heces contaminadas, mientras que la malaria y la peste se transmiten a través de las picaduras de mosquitos y pulgas portadores de gérmenes, respectivamente. Sin embargo, Levenson argumenta que los mayores obstáculos fueron los propios humanos.
Los hombres cultos de Londres tomaron en serio el hallazgo de Van Leeuwenhoek, pero no relacionaron los animálculos con la peste que despobló la ciudad aproximadamente una década antes, ni con otras enfermedades, debido a su cosmovisión cristiana. Como escribe Levenson, la llamada scala naturae, o la Gran Cadena del Ser, había «colocado a los humanos no dentro del mundo natural, sino fuera —por encima— de la red de conexiones e interacciones del mundo natural». Implicar a los diminutos organismos en la muerte de las personas era inmanejable. En cambio, las mentes líderes adoptaron la teoría del miasma, que postulaba que las infecciones se propagan por aire nocivo y culpaba a los pobres por las condiciones de vida insalubres donde las enfermedades podían prosperar. «Nombrar la inmundicia como la fuente del azote no era solo una explicación médica; apoyaba, incluso reforzaba, las ideas existentes sobre la virtud, el valor y el orden social», escribe Levenson.
Terrores y revelaciones
Los médicos tuvieron otra oportunidad de vincular enfermedades y gérmenes en 1721, cuando el ministro estadounidense Cotton Mather intentó vacunar a los bostonianos para detener la creciente epidemia de viruela. Mather había leído un artículo de 1714 del médico Emanuel Timonius que describía la vacunación —la inoculación con una versión más leve de un patógeno— como un movimiento popular practicado durante siglos en Asia y partes de África: primero, un médico encontraría a un joven que estuviera luchando con éxito contra la viruela. Luego, «usando una aguja, el practicante pincharía una pústula y exprimiría parte de la supuración», escribe Levenson. Rascaría la piel del brazo de una persona sana y mezclaría la supuración.
Mather corroboró su idea con una declaración de su sirviente esclavizado, un hombre llamado Onesimus, que había sido vacunado de esa manera en Libia, su país de origen, antes de su esclavitud. «Quienquiera que tuviera el coraje de usarla estaba libre para siempre del contagio», citó Mather a Onesimus. Sus colegas estaban vehementemente en contra de la práctica, así que mientras Mather inoculaba a valientes bostonianos, otros arrojaron una granada por su ventana, que por puro milagro no explotó. «El terrorismo antivacunas no es algo nuevo», comenta Levenson.
Incluso cuando la evidencia estaba frente a los médicos, no querían verla. Ese fue el caso de la fiebre puerperal o fiebre de parto, que estalló en Europa en el siglo XVII —cuando las mujeres comenzaron a dar a luz en hospitales en lugar de en casa— matando a unas tres cuartas partes de las madres con síntomas de la enfermedad. Los médicos lo atribuyeron a «alguna falla dentro de sus pacientes», pero el verdadero culpable era el estreptococo, transmitido por las manos sin esterilizar de los médicos o enfermeras que atendían. A finales del siglo XVIII, el médico británico Alexander Gordon se dio cuenta de que la fiebre afectaba solo a quienes eran «visitadas o atendidas por un practicante, o cuidadas por una enfermera, que previamente habían atendido a pacientes afectados por la enfermedad». El tratado publicado por Gordon ofendió a la comunidad médica y le costó su práctica; tuvo que abandonar la ciudad.
Aproximadamente medio siglo después, en la década de 1840, el médico vienés Ignaz Semmelweis sufrió un destino similar. Durante una autopsia realizada a una mujer que sucumbió a la fiebre puerperal, un estudiante de medicina hirió accidentalmente a un profesor con un bisturí quirúrgico, infectándolo sin saberlo. Cuando el profesor murió, la autopsia reveló que sus órganos internos estaban devastados por la fiebre, por lo que Semmelweis culpó a las «partículas cadavéricas introducidas en su sistema vascular». Ordenó que todos los que se movían entre el laboratorio de anatomía y las salas del hospital se lavaran con una solución de cloro, y el número de muertes maternas se desplomó instantáneamente. Atacado por sus colegas, terminó en un manicomio donde, golpeado por los asistentes, murió de una infección. Mientras tanto, «los médicos de Europa continuaron matando a las mujeres de Europa», escribe Levenson.
Solo a mediados del siglo XIX, cuando Louis Pasteur observó que los microbios podían echar a perder lotes de vino, finalmente allanó el camino a la teoría de los gérmenes. El cirujano británico Joseph Lister llevó esto más allá, postulando que las bacterias pueden causar estragos de manera similar en el cuerpo humano. Comenzó a tratar las heridas e incisiones de los pacientes con ácido carbólico, un desinfectante, lo que redujo significativamente las infecciones quirúrgicas y las muertes. Luego, en 1875, el médico y microbiólogo alemán Robert Koch demostró cómo la bacteria del ántrax podía matar a un animal sano en un día. Pasteur tomó la antorcha del ántrax, que, a partir de ese momento, sirvió como «modelo para una multitud de otras enfermedades», escribe Levenson.
La teoría de los gérmenes finalmente germinó lo suficiente como para echar raíces.
Una victoria precaria
Una vez que los enemigos bacterianos estuvieron claros, los humanos hicieron un trabajo decente al combatirlos, al principio. En la década de 1930, el bacteriólogo alemán Gerhard Domagk formuló el primer medicamento de sulfa, un tipo de antibiótico. El medicamento salvó a uno de los hijos del presidente Franklin D. Roosevelt del estreptococo, y a miles de infecciones de heridas de batalla de la Segunda Guerra Mundial y de enfermedades venéreas. Fue «un salvador desde el campo de batalla hasta el burdel», escribe Levenson. A principios de la década de 1940, los científicos Howard Florey y Ernst Chain lograron producir penicilina en masa, descubierta en 1928 por el médico escocés Alexander Fleming. Por primera vez en la historia, «la razón y el dominio tecnológico podían reemplazar a Dios como garantes del lugar de la humanidad en la cima del orden jerárquico de la naturaleza», escribe Levenson. Durante unas pocas décadas, parecía que los humanos estaban ganando la guerra.
Excepto que no lo estábamos. Hipnotizados por los medicamentos milagrosos, los humanos los usaron en exceso en la agricultura y la medicina, lo que llevó a la resistencia a los antibióticos, un fenómeno contra el que Fleming advirtió en su discurso del Premio Nobel de 1945. Los humanos subestimaron lo hábiles que son los microbios en su capacidad para evolucionar y compartir sus trucos de defensa para resistir los antibióticos. Cometimos el mismo error que antes: pensamos que estábamos por encima del mundo natural.
Levenson hace un trabajo hábil al entrelazar hechos históricos poco conocidos en una narrativa de suspenso con giros inesperados. Sin embargo, el suspenso se vuelve incómodo, e incluso aterrador, a medida que pinta un panorama no tan halagüeño de nuestro futuro. Desde que surgió la teoría de los gérmenes, podría decirse que hemos estado jugando a la persecución con nuestras defensas microbianas en lugar de ir un paso por delante de los bichos. Ahora estamos perdiendo velocidad porque, como señala Levenson, las reservas de antibióticos se están agotando. Por eso, «So Very Small» es uno de esos libros que se quedan contigo mucho después de leerlo: te hace darte cuenta de que nuestra victoria en la guerra bacteriana está lejos de estar garantizada.
Aunque Levenson dedica mucho más tiempo a la historia que a las soluciones para nuestras precarias situaciones, sí esboza algunas. Como escribe, el desarrollo de nuevos antibióticos debería ser una prioridad de investigación. Los países deberían unir fuerzas para supervisar el uso de antibióticos: «Deberíamos gestionar los antibióticos como si fueran un bien común global, como la atmósfera». Pero quizás lo más importante es que los humanos deben reconocer que «estamos completamente inmersos en los sistemas naturales», escribe, terminando con la conmovedora nota: «No vivimos por encima del mundo vivo, sino en él».
Undark. Traducción: Maggie Tarlo