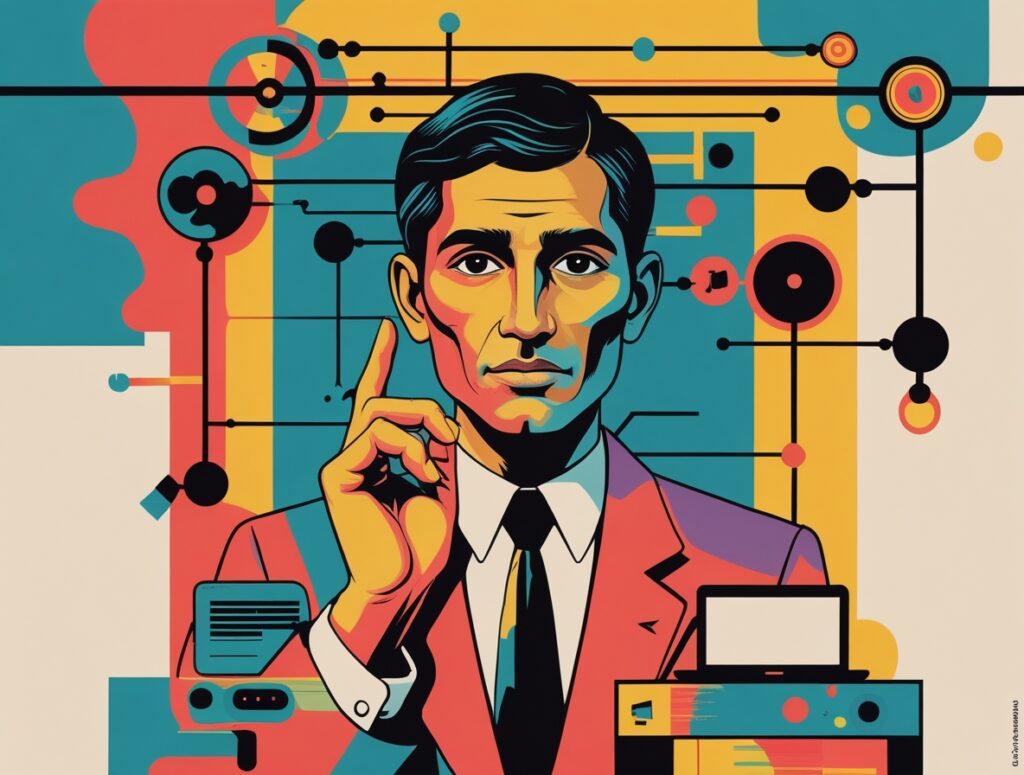
por MAGGIE TARLO – Universidad de Carolina del Sur
Hacer trabajo de campo etnográfico siempre implicó desplazarse. Implicó aprender a llegar y aprender a quedarse. Implicó aceptar que conocer a otras personas y otras culturas y otras sociedades toma tiempo, atención y una disposición particular del cuerpo y de la escucha. En los últimos años, sin embargo, se instaló la sensación de que todo está más cerca. Mensajes que viajan en segundos. Imágenes que circulan sin fricción aparente. Datos que prometen sustituir la presencia. Esta sensación de cercanía convive con otra experiencia más áspera. La experiencia de que no todo está igualmente conectado. La de que la distancia sigue operando, aunque adopte formas menos visibles.
Trabajar etnográficamente en este contexto exige un pequeño ajuste de mirada. No para lamentar un pasado perdido ni para celebrar un presente hiperconectado, sino para entender qué tipo de cercanías y qué tipo de distancias están realmente en juego. La etnografía no pierde sentido en este escenario. Cambia de textura. Se vuelve más consciente de sus propios supuestos. Se apoya, quizá más que antes, en una idea simple. Estar cerca no es lo mismo que establecer una relación.
Cercanía técnica y distancia social
Vivimos rodeados de dispositivos que prometen reducir la distancia. Teléfonos inteligentes, plataformas de videollamadas, mapas que muestran en tiempo real dónde se encuentra cada cosa. Estas herramientas resultan valiosas. Facilitan contactos. Permiten sostener vínculos. Abren posibilidades concretas para el trabajo de campo. Permiten preparar una llegada, mantener conversaciones a lo largo del tiempo, compartir materiales y volver sobre escenas pasadas.
Al mismo tiempo, estas formas de cercanía técnica no se distribuyen de manera pareja. No todas las personas acceden a la misma calidad de conexión. No todas pueden elegir cuándo estar disponibles. Para algunos, la conexión permanente es una carga. Para otros, es una promesa incumplida. En el trabajo de campo, estas diferencias aparecen pronto. Aparecen en la dificultad para coordinar un encuentro. En los silencios prolongados de un chat. En la necesidad de recurrir a intermediarios locales para llegar a alguien que, en teoría, está a un clic de distancia.
La etnografía se vuelve especialmente útil para describir estas asimetrías. No porque aporte una denuncia inmediata, sino porque permite observar cómo la distancia se reorganiza. La distancia ya no siempre se mide en kilómetros. Se mide en tiempos de espera, en costos de datos, en habilidades desigualmente aprendidas, en reglas implícitas sobre quién puede escribir a quién y en qué momento. Estar conectados no elimina estas capas. A menudo las multiplica.
Cuando hacemos trabajo de campo, aprendemos a registrar estas diferencias sin dramatizarlas ni minimizarlas. Aprendemos a tomarlas como parte del entorno social. Del mismo modo que en otros momentos se aprendía a leer caminos, climas o jerarquías locales, hoy aprendemos a leer infraestructuras digitales. No como un telón de fondo neutro, sino como un conjunto de condiciones que moldean los vínculos posibles.
Este aprendizaje no requiere grandes gestos. Requiere atención sostenida. Requiere aceptar que un mensaje no respondido también dice algo. Que una cámara apagada durante una videollamada tiene un sentido situado. Que la imposibilidad de conectarse a cierta hora forma parte de la vida social y no es un obstáculo externo al campo.
Presencia, tiempo y confianza
La etnografía se apoya desde siempre en una idea de presencia. Estar ahí. Compartir escenas. Acompañar ritmos. En un mundo donde muchas interacciones están mediadas por pantallas, esta idea no desaparece. Se redefine. La presencia no se reduce al cuerpo físicamente ubicado en un lugar, aunque ese cuerpo siga importando. La presencia incluye la capacidad de sostener una relación en el tiempo, de volver, de recordar, de reconocer cambios sutiles.
En el trabajo de campo contemporáneo, a menudo combinamos momentos de encuentro directo con períodos de contacto mediado. Esta alternancia no empobrece necesariamente la experiencia. Puede, en algunos casos, profundizarla. Permite ver cómo las personas se muestran de maneras distintas según el contexto. Permite observar continuidades y rupturas entre lo que ocurre cara a cara y lo que ocurre en espacios digitales.
La confianza, un elemento central del trabajo etnográfico, se construye también en esta alternancia. No surge de una exposición total ni de una transparencia ideal. Surge de gestos repetidos. De la previsibilidad. De la sensación compartida de que el vínculo no se agota en un intercambio puntual. En este sentido, el tiempo largo sigue siendo una condición clave. El tiempo de volver a saludar. El tiempo de retomar una conversación interrumpida. El tiempo de aceptar que no todo se entiende de inmediato.
Explicar este proceso requiere evitar dos tentaciones. La primera es suponer que la tecnología resuelve por sí misma los problemas clásicos del trabajo de campo. La segunda es asumir que toda mediación técnica empobrece la relación. Entre estas dos posiciones, la etnografía propone un camino más modesto. Observar qué ocurre efectivamente. Describir cómo se negocia la cercanía en situaciones concretas. Aceptar que cada contexto produce sus propias combinaciones.
En la práctica, esto implica decisiones pequeñas. Decidir cuándo insistir y cuándo esperar. Decidir qué registrar y qué dejar pasar. Decidir cómo devolver lo aprendido a quienes participaron del proceso. Estas decisiones no se toman de una vez. Se afinan con el tiempo. Se apoyan en una ética del cuidado más que en un protocolo rígido.
Cuando decimos que todo parece más cerca, conviene agregar una precisión. Parece más cerca para quienes cuentan con ciertos recursos. Para otros, la distancia adopta nuevas formas. El trabajo de campo etnográfico nos ayuda a no perder de vista esta desigualdad sin convertirla en un eslogan. Nos invita a describirla con paciencia. A reconocer sus efectos en la vida cotidiana. A entender cómo se experimenta desde adentro.
Esta forma de trabajar confía en procesos lentos. Confía en la capacidad de los vínculos para transformarse. Confía en que la comprensión no llega de golpe, sino por acumulación. No busca cerrar una discusión ni fijar una última palabra. Deja que las ideas se asienten. Deja espacio para que el lector continúe el recorrido por su cuenta, con sus propias experiencias y sus propios tiempos.